RANKINGS UNIVERSITARIOS,
NI ÁNGELES NI DEMONIOS: CRÍTICAS Y USOS POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS
UNIVERSITY RANKINGS, NEITHER ANGELS NOR DEMONS: CRITICISMS AND USES BY
STAKEHOLDERS
Francisco GANGA-CONTRERAS [1]
Walter SÁEZ
SAN MARTIN
[2]
Patricio
VIANCOS GONZÁLEZ[3]
Juan ABELLO ROMERO[4]
|
Recibido
Aprobado |
: : |
02.04.2023 05.07.2023 |
|
Publicado |
: |
08.07.2023 |
RESUMEN: El
entorno de las universidades ha experimentado un cambio significativo en los
últimos años, debido a una mayor competencia por recursos y la presión por
demostrar que están cumpliendo con sus misiones y objetivos de manera efectiva.
Esto ha generado la necesidad de evaluar su quehacer y exhibir su desempeño,
espacio que han ocupado los rankings de universidades como herramienta de accountability en la educación superior. La presente
investigación tiene como finalidad exhibir las principales críticas y usos
asociados a los rankings universitarios, con el fin de lograr una perspectiva
amplia de estas herramientas de medición organizacional. Para su consecución,
se realiza una investigación de tipo descriptiva que utiliza fuentes
secundarias de información. Los resultados señalan que los rankings sirven como
herramienta de orientación para estudiantes y familias en la elección de una
universidad, además de ser una fuente valiosa de información para las propias
instituciones. Las principales críticas están vinculadas con la metodología que
emplean, la noción de calidad que proponen, la predominancia de indicadores
sobre investigación y el uso de encuestas de opinión. A pesar de esto, los
rankings pueden ser útiles si se usan de manera adecuada y si se tienen en cuenta
sus limitaciones.
Palabras Claves: Educación Superior, rankings universitarios,
universidades, gobernanza universitaria.
![]()
ABSTRACT: The university
environment has undergone a significant change in recent years, due to
increased competition for resources and the pressure to demonstrate that they
are effectively fulfilling their missions and objectives. This has generated
the need to evaluate their work and exhibit their performance, a space that has
been occupied by university rankings as a tool for accountability in higher
education. The purpose of this research is to display the main criticisms and
uses associated with university rankings, in order to
achieve a broad perspective of these organizational measurement tools. In order to achieve this, a descriptive type of research is
carried out using secondary sources of information. The results indicate that
the rankings serve as an orientation tool for students and families in the
choice of a university, in addition to being a valuable source of information
for the institutions themselves. The main criticisms associated with university
rankings are linked to the methodology they employ, such as the notion of
quality they propose, the predominance of indicators over research and the use
of opinion surveys. Despite this, the rankings can be useful if they are used
appropriately and if their limitations are taken into account.
Keywords: Higher education,
university rankings, universities, university governance
INTRODUCCIÓN
La educación superior es un
sector clave en la economía y en las sociedades contemporáneas, desempeñando un
papel crucial en la formación de profesionales altamente capacitados, en la
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, en la innovación y el
emprendimiento, y en la construcción de sociedades más justas y democráticas (Drukker, 1993; Marginson y Van der Wende, 2017a; Smolentseva, 2023). En este contexto, las universidades se
convierten en las principales instituciones encargadas de ofrecer una adecuada
formación académica y un alto conocimiento en investigación que impulse el
desarrollo humano y social.
Sin embargo, en los últimos
años, las universidades han experimentado un cambio significativo en su
entorno, caracterizado por una creciente competencia por recursos, además de
prácticas y comportamientos que funcionan en espacios diseñados como si fueran
de mercado, todo con el fin de captar la atención de los estudiantes y otros
grupos de interés; esta idea entra dentro de lo que se conoce como capitalismo
académico (Marginson & Rhoades,
2002; Colado, 2003; Brunner, Ganga-Contreras, Vargas y Rodríguez-Ponce, 2019).
La situación antes expuesta complementa la descripción que hace Clark (1991) de
las universidades como organizaciones complejas, las cuales tienen como
principal elemento de trabajo el conocimiento y en donde confluyen actores con
visiones, percepciones e intereses diversos y en ocasiones contrapuestos.
Las mutaciones previamente
descritas, han generado una mayor presión sobre las universidades para rendir
cuentas de sus actividades y logros, y para demostrar que están cumpliendo con
sus misiones y objetivos de manera efectiva. De esta manera, han surgido
diversos mecanismos de aseguramiento de la calidad y de evaluación de las
universidades, muchas de ellas impactando de manera positiva en el desempeño de
instituciones y carreras, como, por ejemplo, la acreditación (Brankovic, Ringel & Werron, 2018; Ganga-Contreras et al, 2018;
Anchundia-Carrasco y Santos-Jiménez, 2020). Esta presión por rendir cuentas se
conoce como accountability, y se ha convertido en una
práctica cada vez más importante en el ámbito de la educación superior, ya que
persigue, por un lado, la mejora de la calidad de la educación impartida y, por
otro, la redituabilidad de los recursos públicos
invertidos en educación superior (Zapata y Fleet, 2009; Riquelme-Silva,
López-Toro y Ciruela-Lorenzo, 2018).
En este contexto, los
rankings de universidades han surgido como una herramienta importante del accountability en la educación superior. Los rankings de
universidades son clasificaciones que se elaboran a partir de una serie de
indicadores que evalúan el desempeño de las universidades en diferentes áreas,
tales como: la investigación, la docencia, la reputación, entre otras. Estos
indicadores se obtienen a través de encuestas, bases de datos y otras fuentes
de información, y se utilizan para comparar y clasificar a las universidades a
nivel mundial, regional o nacional. Entre los principales objetivos de estos
listados, está el proporcionar información sobre la calidad y la excelencia de
estas entidades educativas, y de servir como herramienta de orientación para
los estudiantes y las familias en la elección de una ellas (Hazelkorn,
2015; Cattaneo et al 2019; Ganga-Contreras, Calderón,
Sáez & Wandercil, 2021). En este sentido, los
rankings de universidades pueden ser una fuente valiosa de información para los
estudiantes que buscan una institución que ofrezca la mejor calidad de
educación en su área de interés, así también, para las propias instituciones,
quienes a través del benchmarking pueden conocer buenas prácticas de sus pares.
Al no existir un consenso
internacional sobre cómo definir calidad en la educación superior, la
información y resultados que presentan los rankings universitarios están
constantemente sometidos a discusión en cuanto a lo que realmente estos miden. En razón de lo expresado, en la actualidad, persiste un
debate sobre las opiniones relacionadas con los rankings universitarios. Por un
lado, hay quienes los consideran una herramienta ideal para la mejora de las
instituciones y los apoyan, mientras que, por otro lado, existen quienes los
critican, debido a la parcialidad que muestran hacia ciertas universidades que
se benefician de las diversas construcciones metodológicas. Ligado a ello, se
señala que los rankings pueden tener un efecto de homogenización atribuido a
las instituciones (Marginson y Van der Wende, 2007b; Ordorika y Rodríguez, 2010; Ordorika
y Lloyd, 2015; Ganga-Contreras & Rodríguez-Ponce, 2018; Suárez-Amaya et al,
2021; Chirikov, 2022).
Considerando la dicotomía
descrita preliminarmente, este trabajo pretende exhibir cuales son las
principales críticas asociadas a los rankings de universidades, junto a los
diversos usos que los grupos de interés hacen de ellos, con el fin de lograr
una perspectiva amplia de estas herramientas de medición organizacional. Para
alcanzar este objetivo, se realiza un estudio descriptivo y de carácter
documental, ya que busca recopilar datos e informaciones sobre las
características del objeto de estudio (Gay, 1996). Lo anterior se realizará a
través de fuentes secundarias de información, principalmente de la revisión de
artículos científicos sobre esta temática.
Los resultados apuntan a la
existencia de críticas a los rankings de universidades en dos líneas, por un
lado, se encuentran las asociadas a la metodología que emplean, verbi gratia,
la noción que calidad que proponen, la predominancia de indicadores sobre
investigación y el uso de encuestas de opinión; y por otro, los efectos que
generan en distintos grupos de interés la información que entregan, por
ejemplo, el impacto que provoca en la reputación de las universidades, siendo
positiva si consigue un buen puesto, o en caso contrario, disminuyendo si se
ubica en bajas posiciones.
Complementariamente, entre
los principales usos identificados a los rankings de universidades, destaca la
utilidad que tiene la información para ciertos grupos de interés para la toma
de decisiones, como la elección de una universidad por sobre otra que hace un
estudiante, el establecimiento de convenios con universidades bien posicionadas
en los listados y la entrega o captación de recursos por las mismas.
MARCO TEÓRICO
Rankings de universidades
Los
rankings de universidades son una herramienta ampliamente utilizada para
evaluar y comparar el desempeño de las instituciones de educación superior a
nivel internacional y local. Usher y Savino (2006) los definen como una lista
de agrupaciones de instituciones clasificadas en forma comparativa, según un
conjunto común de indicadores en orden descendente y presentadas habitualmente
en tablas de posiciones. En tanto, Daraio, Bonaccorsi y Simar (2015) los
comprenden como construcciones metodológicas que reúnen diferentes criterios,
con los cuales, se busca hacer homogénea la comparación entre instituciones de
educación superior. Según Barsky (2014), los rankings
tienen un origen deportivo.
La
historia de los rankings de universidades se remonta a principios del siglo XX,
cuando algunas publicaciones académicas comenzaron a publicar listas de las
casas de estudio en donde estudiaron las personas más destacadas y exitosas en
diferentes áreas y disciplinas (Bueno y Barrios, 2016). La elaboración de
rankings al modo de “tablas de posiciones”, tal como lo conocemos en la
actualidad, se inició en Estados Unidos en la década de los 80 con un análisis
a las universidades del país, expandiendo su práctica posteriormente al Reino
Unido. Tal como lo establecen Pérez-Esparrells y
Gómez-Sancho (2010), las primeras clasificaciones trataban de diferenciar a las
mejores escuelas de negocios del país, de ahí que surgen publicaciones como
Business Week, U.S. News & World
Report, Financial Times, The Economist o el Wall Street Journal.
En
todo caso, el primer ranking de universidades que evaluó a instituciones de
todo el mundo no surgió hasta el año 2003, cuando la Universidad de Shanghai Jiao Tong
publicó su primer ranking de universidades. A partir de ese momento, surgieron
otros rankings de universidades que buscaban evaluar y comparar a las
instituciones de educación superior a nivel internacional.
Como
existe una gran cantidad de clasificaciones de universidades, Hazelkorn, Loukkola e Zhang
(2014), realizaron un trabajo para determinar cuáles son los tres rankings
internacionales más influyentes, llegando a el siguiente listado: el Academic Ranking
of World Universities
(ARWU), el QS World University Rankings (QS) y el
Times Higher Education World University Rankings (THE). En todo caso, la discusión
sigue abierta, dado que en los últimos años han surgido otras mediciones que
han cobrado mucha relevancia, especialmente aquellos que se centran en
utilizar, primordialmente en indicadores objetivos.
Pero
volviendo a los tres previamente citados, se comenzará la descripción con el
Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), el cual se publica
anualmente desde 2003. El ARWU utiliza seis indicadores para evaluar el
desempeño de las universidades, incluyendo el número de premios Nobel y
medallas Fields obtenidos por los profesores y
exalumnos de la universidad, el número de investigadores altamente citados, y
la producción de artículos científicos publicados en revistas de prestigio
(ARWU, 2023). Desde su creación, el ARWU ha sido considerado uno de los
rankings de universidades más influyentes, aunque también ha sido criticado por
su enfoque en la investigación y por no incluir otros aspectos importantes de
la calidad de la educación superior.
Otro
ranking denominado como influyente es el QS World
University Rankings, que se publica anualmente desde 2004. El QS World University Rankings utiliza seis indicadores para
evaluar el desempeño de las universidades, incluyendo la reputación académica y
de los empleadores, el número de profesores y estudiantes internacionales, y el
número de citas de investigación per cápita (QS, 2023). El QS World University Rankings ha sido criticado por algunos
académicos y responsables de la toma de decisiones por su falta de
transparencia y por la subjetividad de algunos de sus indicadores.
El
tercer ranking más influyente es el Times Higher Education World University
Rankings, que se publica anualmente desde 2004. El ranking THE utiliza 13
indicadores para evaluar el desempeño de las universidades, incluyendo la
enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimientos y la
internacionalización (THE, 2023). Este listado ha sido elogiado por su enfoque
más amplio y equilibrado para evaluar el desempeño de las universidades, aunque
también ha recibido críticas negativas por algunos académicos, por su enfoque
en la reputación y por su falta de transparencia en la metodología.
Como
ya se indicó, hay muchos otros rankings de universidades que se utilizan a
nivel internacional. Algunos ejemplos incluyen el Ranking Web de Universidades
(Webometrics), que se centra en la presencia y la
influencia en línea de las universidades; el U.S. News & World Report's Best Global Universities Rankings, que se focaliza en la
investigación y la reputación académica; el ranking SCIMAGO IR (Scimago Institutions Ranking),
que es una clasificación de instituciones académicas y de investigación; y el
CWTS Leiden Ranking, que coloca su atención en el impacto y la calidad de la
investigación.
Un
recorrido gráfico, de doce hitos relevantes en la historia de los rankings, se
puede apreciar en la figura N° 1.
Figura 1: Principales hitos en el
desarrollo histórico de los rankings de universidades
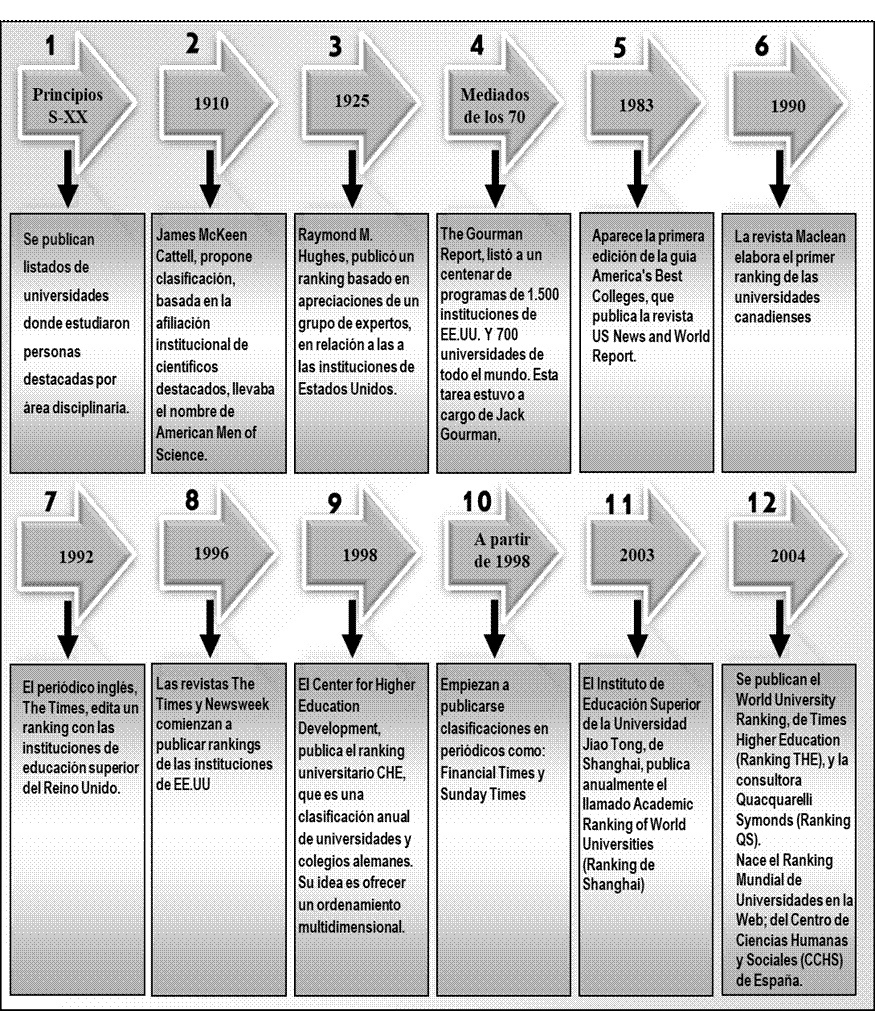
Fuente: Elaboración propia, basada
en basado en Webster, 1986; Bueno y Barrios, 2016; CHE University Ranking
(2023).
Como existen en la
actualidad numerosos rankings de universidades que se publican en todo el
mundo, y dado que cada uno de ellos utiliza diferentes indicadores y
metodologías para evaluar y clasificar las instituciones de educación superior,
se hace necesario establecer categorías, y en este sentido, los autores Albornoz y Osorio (2017),
recopilan cuatro clases que los ordenan de distintas formas:
-
Categoría 1: en este nivel se incluyen dos tipos de clasificaciones,
conocidos como: rankings unidimensionales y rankings multidimensionales. En el
primero se encuentran aquellos que evalúan el desempeño de
acuerdo a una serie de indicadores, dándole un peso específico a cada
uno de ellos; en el caso de los multidimensionales, se proporcionan una serie
de tablas de puntuaciones, en lugar de sólo un listado general, abarcando la
diversidad de misiones de las universidades (IREG, 2015).
-
Categoría 2: en este grupo se encuentran aquellos en los cuales las
mediciones se pueden ordenar por países (comparación entre universidades del
mismo país), regiones (comparación entre universidades de una zona geográfica),
globales (que integran instituciones de todo el mundo) y especializados (en
áreas específicas de conocimiento) (Barsky, 2014).
-
Categoría 3: el tercero, por su
parte, los ordena en función de sus fuentes de información, las que pueden ser
encuestas de opinión (que se complementan con otros indicadores) o, basados en
bibliometría (basados preferentemente en datos cuantitativos derivados de resultados
de investigación;
-
Categoría 4: en esta agrupación están aquellas, que se pueden distinguir
entre las clasificaciones académicas (construidas sobre la base de datos
bibliométricos cuyos criterios son medibles y reproducibles), y las
clasificaciones parcialmente académicas (basadas en apreciaciones
subjetivas).
METODOLOGÍA
Como se mencionó con
anterioridad, este trabajo se propone exhibir cuáles son las principales
críticas asociadas a los rankings universitarios, así como explorar los
diversos usos que los grupos de interés hacen de ellos. De esta manera, se
busca obtener una perspectiva amplia y completa de estas herramientas de
medición organizacional y su impacto en el ámbito académico y social.
Para aquello, se llevó a
cabo un estudio descriptivo y de carácter documental, que implica no sólo
recopilar datos e información sobre las características del objeto de estudio,
sino también, analizar en profundidad las distintas perspectivas y argumentos
presentes en la literatura académica.
En este sentido, se realizó
una revisión de fuentes secundarias de información, centrándose especialmente
en la revisión de artículos científicos, investigaciones previas y otros
documentos relevantes relacionados con el tema, encontrados en las bases de
datos de Scopus y Scielo. Estos recursos permitieron
obtener una base sólida de conocimiento y comprensión acerca de las críticas
más recurrentes y los usos más comunes que se les otorgan a los rankings de
universidades.
De la búsqueda, emanan
investigaciones previas que serán utilizadas como base para la identificación
de las principales críticas y usos (García de Fanelli
y Pita-Carranza, 2018; Hamann y Brankovic, 2023), a
las que se sumarán otros antecedentes encontrados en la literatura, cuestión
que se abordará en la siguiente sección.
DESARROLLO
Al revisar la literatura
sobre los rankings universitarios, es factible percibir la existencia de
diversas posturas sobre su valoración. Amsler (2014)
reúne esta diversidad de opinión en dos premisas: primero, un enfoque
abrumadoramente crítico de los rankings universitarios, y segundo, una tendencia
a dar por sentada su existencia y prevalencia, aunque a regañadientes. Esta
segunda premisa reconoce cierta utilidad en la información que otorgan los
diversos rankings, a pesar de hacer hincapié en sus deficiencias metodológicas
o en sus efectos negativos.
La mayoría de los que
critican las clasificaciones son académicos que expresan sus preocupaciones en
el discurso académico y en el dominio público; por ello, es que los rankings
universitarios suelen ser un tema frecuente en productos o actividades académicas,
como congresos, artículos de revistas, monografías u otros, ya que la omisión
de su funcionamiento o metodología puede ocasionar distintos efectos negativos
en las instituciones o en los grupos de interés.
En cuanto a la crítica
académica sobre los rankings universitarios, los trabajos de Ringel, Hamann y Brankovic (2021)
y los de Hamann y Ringel (2023), identificaron dos
modos de clasificar la crítica:
i.
Críticas que enfatizan las deficiencias metodológicas.
ii.
Críticas que apuntan a los efectos negativos de las clasificaciones
universitarias.
A estos dos modos, se
añadirán elementos complementarios encontrados en la literatura que sean afines
a su descripción. Respecto a la utilidad o usos que tienen los rankings
universitarios, se propondrá los elementos que más se reiteran en la
literatura, usando de base el trabajo de García de Fanelli
y Pita-Carranza (2018), quienes resumen en tres tópicos esta premisa:
i.
Orientación para los alumnos.
ii.
Formulación de políticas públicas por parte de los gobiernos.
iii.
Evaluación comparativa del funcionamiento organizacional para el diseño
de estrategias institucionales.
Con la idea de orientar la
discusión, en la tabla N°1 se muestran los puntos principales identificados
para los rankings universitarios: las criticas asociadas a los rankings
universitarios y los usos derivados de la información que difunden;
adicionalmente se puede observar una sección con los efectos negativos que
generan. Posteriormente, se realizará una explicación para cada elemento asociado
a las principales críticas y usos.
Tabla 1. Principales críticas y
usos asociados a los rankings de universidades.
|
Críticas |
Usos |
|
Metodológicas § Críticas a la noción de calidad. § A la validez y fiabilidad de los métodos y datos empleados. § Falta de transparencia de la metodología. |
Toma de decisiones § Orientación para (futuros) estudiantes. § Instrumento de política pública. § Establecimiento de políticas institucionales
(Benchmarking y convenios). |
|
Efectos negativos que generan § Fomentan desigualdades entre universidades. § Desvío de la misión institucional. § La mirada de la educación y la ciencia que “imponen”
los rankings. |
|
Fuente: Elaboración propia.
Principales críticas
asociadas a los rankings de universidades
Críticas enfocadas en las
metodologías
Noción de calidad. En el ámbito de la
educación superior, no existe un consenso en torno al concepto de calidad,
tanto es así, que en las discusiones relacionadas con
el aseguramiento y medición de la calidad, se reconoce la dificultad de evaluar
a instituciones diferentes. No obstante lo anterior,
la elección de las dimensiones e indicadores que se utilizan en cada ranking,
tiene asociada (explícita o implícitamente) una idea acerca de la calidad; lo
que conlleva, que en la mayoría de los casos se termina midiendo a casas de
estudio con distinta naturaleza bajo un mismo concepto de calidad. En este
marco de análisis, tiene sentido lo expresado por Usher y Savino (2006), cuando
concluyen que no hay absolutamente ningún acuerdo entre los autores de estos
indicadores respecto de los que se entiende e indica la calidad.
Podría afirmarse entonces,
que el hecho de descomponer conceptos complejos como la "calidad de la
enseñanza" o el "desempeño de la investigación", en medidas
simplistas que no reflejan adecuadamente la realidad que intentan representar,
lleva a que se cuestione la conmensurabilidad de las clasificaciones (Espeland y Stevens, 1998), en particular, cuando es sabido
que los rankings favorecen a cierto tipo de organización: la idea
norteamericana de universidad, como institución compleja con escuelas de
postgrado intensivas en investigación. Bajo este predicamento, parece obvio
indicar que instituciones más pequeñas, de carácter focalizado (en especial en
las áreas de las ciencias sociales o humanidades), tienen pocas posibilidades a
aparecer en los rankings, más allá de que algunos de ellos utilicen alguna
corrección por tamaño (Montané-López, Beltrán-Llavador
y Teodoro, 2017).
Validez y fiabilidad de los
métodos y datos. Se ha sostenido que las clasificaciones universitarias no cumplen con
el nivel de precisión que prometen, lo que las hace parecer simplistas y con
defectos fundamentales. Algunos argumentan que no son medidas confiables de la
calidad del desempeño y no proporcionan una base verificable para la mejora (Leiber, 2017). Asimismo, las encuestas utilizadas en
algunas clasificaciones universitarias han generado inquietudes en cuanto a su
confiabilidad y validez. Aunque las encuestas pueden ser eficaces para
recopilar la opinión de los participantes sobre las universidades, no brindan
una evaluación precisa del conocimiento factual acerca de la calidad de las
instituciones (Federkeil, Van Vught
y Westerheijden, 2012).
Otro problema que se
identifica es el sesgo relacionado con las fuentes de información empleadas. La
disponibilidad de datos internacionalmente comparables en bases de datos
bibliométricas, como Web of Science
y Scopus, ha llevado a que los indicadores favorezcan
su utilización; como es de esperar, esta situación beneficia principalmente a
las disciplinas que hacen un mayor uso de publicaciones de ese tipo, como las
ciencias biológicas y médicas, en detrimento de otras áreas. Junto con ello, se
favorece al inglés por sobre otros idiomas; como se sabe, las publicaciones que
no se encuentran en esta lengua se leen por un menor número de investigadores
de modo que su índice de citación e impacto, también
es menor (Montané-López, Beltrán-Llavador y Teodoro,
2017).
Por su parte, una de las
críticas más debatidas contra los rankings se da por la validez y utilización
de dimensiones de carácter exclusivas, como los Premios Nobel y Medallas Fields. Es ampliamente conocido que Estados Unidos lidera
en la cantidad de premios otorgados, lo que significa que el uso de estos
galardones como indicadores de calidad universitaria favorece a un grupo
selecto de países y universidades (Marginson y Van der Wende, 2007b), mientras que
perjudica a las instituciones que destacan en investigación en áreas como las
ciencias sociales y humanidades, como es el caso de las universidades
latinoamericanas (Altbach, 2006).
Falta de Transparencia. Muchos de los indicadores,
medidas y datos utilizados por las clasificaciones universitarias han sido
criticados por su falta de transparencia; estas deficiencias pueden afectar la
credibilidad científica y la integridad de los rankings (Surappa,
2016). Un estudio de Dill y Soo
(2005), sugiere que cinco clasificaciones nacionales, por ejemplo, no
proporcionan una justificación teórica o empírica para las medidas y pesos
utilizados para sus clasificaciones (The Good
Universities Guide, de Australia; The Maclean’s Guide to Canadian
Universities, de Canadá; The Times Good University
Guide y The Guardian University Guide, del Reino
Unido; y US News & World Report
America’s Best Colleges, de Estados Unidos).
Efectos negativos asociados
a los rankings universitarios
Desigualdad entre
instituciones. La crítica principal a los rankings universitarios es que fomentan
nuevas desigualdades y perpetúan las ya existentes. Aunque se presentan como
herramientas neutrales, en realidad son tecnologías político-ideológicas que
jerarquizan las instituciones y promueven la exclusión. Estas desigualdades
pueden ser tanto materiales como simbólicas, y pueden afectar tanto a nivel
individual como institucional (Hamann, 2016). En términos materiales, los
rankings pueden aumentar las tasas de matrícula y limitar el acceso de
estudiantes de bajos ingresos a universidades de élite; a nivel institucional,
pueden monopolizar la financiación de la investigación, permitiendo que un
pequeño número de universidades controlen la mayoría de los recursos.
En esta misma línea, se sostiene
que los rankings también crean una jerarquía global de reputación institucional
que promueve la búsqueda de estatus de clase mundial y legitima la ubicación de
una institución en esa jerarquía (Hazelkorn, 2011).
Desvío de la misión central
por parte de las universidades. Una crítica adicional a los rankings
universitarios se enfoca en el aumento del oportunismo que estos generan; esto
puede implicar que, en lugar de centrarse en su misión principal de
investigación y enseñanza, las universidades se obsesionan con su reputación y
ajustan su comportamiento para adaptarse a los criterios de evaluación de los
rankings (Espeland y Sauder,
2007). Este comportamiento puede incluir incentivos financieros vinculados a la
posición en el ranking y prácticas como: manipular datos para mejorar la
posición de la universidad. Como resultado, algunos arguyen que las
universidades efectivamente se desvían de su razón de ser (van Houtum y van Uden, 2022).
Mirada heterónoma de la
educación y la ciencia que “imponen” los rankings. Otro efecto negativo de
las clasificaciones universitarias, según sus críticos, tiene que ver con la
influencia de un poder externo en las universidades, la cual se manifiesta en
la crítica de que los rankings imponen una lógica de producción sobre la
práctica de la investigación y la docencia. Esto fomenta regímenes intrusivos
de rendición de cuentas en la academia que constituyen violaciones a la
autonomía profesional de la ciencia y la docencia (Shore y Wright, 2015). La
naturaleza cuantitativa de los rankings a menudo se relaciona con las
racionalidades económicas, lo que se considera una amenaza directa a la
autonomía institucional de la ciencia (Hallonsten,
2021).
Principales usos derivados de la información
que divulgan los rankings de universidades
Toma de decisiones para
distintos grupos de interés
Dentro de las principales
utilidades que se les atribuyen a los rankings universitarios, está la
capacidad de mostrar de manera simple y ordenada la información de las
entidades universitarias. Ordorika y Rodríguez (2010)
adicionan como peculiaridad relevante el valor informativo que suministran para
la toma de decisiones, características que convergen en el éxito de estas
herramientas en los espacios de opinión referente al tema educativo.
Según Ramakrishna (2013),
el motivo del posicionamiento de los rankings radica en la realidad actual del
mundo, caracterizada por una gran cantidad de información y un ritmo de vida
acelerado, en donde las personas tienden a recurrir a estos instrumentos debido
a que son fáciles de comprender y accesibles en términos de disponibilidad.
Utilizando como base el trabajo de García de Fanelli
y Pita-Carranza (2018), se describen los principales usos que tienen los
rankings universitarios para los distintos grupos de interés.
Orientación a estudiantes
nacionales e internacionales. En el contexto de la educación superior masificada
y globalizada, los rankings son una herramienta útil para responder a las
preguntas que tienen los estudiantes y sus familias sobre cuáles son las
opciones más relevantes y ventajosas, determinando cuanto estarían dispuestos a
gastar por un título (Ordorika y Lloyd, 2013).
Los rankings nacionales son
especialmente importantes para los estudiantes nacionales, ya que proporcionan
indicadores pertinentes para evaluar la calidad de la educación; ejemplo de
ello ocurre en los Estados Unidos, en donde las instituciones mejor
clasificadas en el ranking nacional US News & World
Report atraen más postulantes y gastan menos en
atraer a los mejores estudiantes; empero, la mejora en los rankings afecta
principalmente a las universidades que ocupan las 25 primeras posiciones
(García de Fanelli y Pita-Carranza, 2018).
Por su parte, los rankings
internacionales de investigación influyen principalmente en las decisiones de
movilidad académica de los estudiantes internacionales, y son utilizados para
confirmar elecciones ya realizadas, cuestión no menor para los diversos
Estados, cuestión que se explica por las grandes sumas de dinero que generan
estos grupos de interés en un determinado país. En este orden de cosas, se
destaca que la competitividad de un país y su capacidad para atraer inversión y
talento están estrechamente relacionados con el prestigio que atribuyen los
rankings globales (Hazelkorn, 2012). De esta manera,
se observa que los estudiantes con habilidades destacadas, aspiraciones
socioculturales más altas y provenientes de familias con mayores ingresos son
quienes utilizan los rankings de manera más activa (Clarke, 2007). Podría
afirmarse entonces, que al parecer, la reputación y el
prestigio de las instituciones mejor clasificadas son más importantes para los
estudiantes que la calidad de la enseñanza que proporcionan.
Instrumento de política
pública. Los
rankings universitarios han sido utilizados por gobiernos de varios países como
instrumentos de política pública para fomentar la competitividad en la
educación superior. Ejemplos de esto son el ranking ARWU originado en China,
creado con el propósito de hacer comparaciones de sus instituciones con las
estadounidenses (Liu, 2013); el ranking creado por el gobierno de Pakistán para
reconocer el buen desempeño de las universidades (HECP, 2017); y el programa
ruso 5/100, el cual busca posicionar a cinco universidades rusas entre las 100
primeras del mundo (HERB, 2014).
Los rankings también son
utilizados para asignar becas estatales a estudiantes que desean estudiar en
universidades reconocidas internacionalmente; es así como los gobiernos de
varios países, entre ellos: Brasil, Chile, Ecuador y México, han utilizado los
resultados de los rankings para seleccionar las universidades que pueden ser
elegidas por los estudiantes que desean recibir una beca estatal.
Adicionalmente, se ha
observado que la posición de las universidades en los rankings también influye
en la posibilidad de desarrollar programas de doble titulación o el
reconocimiento oficial de títulos extranjeros (Lloyd, 2012).
Por último, resulta
interesante citar el caso de Perú, país en el cual los rankings se han situado como un
instrumento de rendición de cuentas por parte del Estado, institucionalizando
esta forma de ordenamiento de sus instituciones universitarias en el “Ranking
nacional de universidades sobre investigación”, elaborado por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
(Fernández, Córdova y Gonzáles, 2020).
Establecimiento de
políticas institucionales. Se ha podido apreciar que las universidades de todo el mundo utilizan
rankings nacionales e internacionales para comparar su rendimiento con el de
otras instituciones, y así, replicar las buenas prácticas organizacionales,
cuestión que ya recomendaba la OCDE: “solamente por medio de esas comparaciones
pueden los países evaluar sus fortalezas y debilidades relativas e identificar
las mejores prácticas y los caminos a seguir” (Ischinger,
2006).
En función de lo expuesto,
es claro que estos rankings influyen en la toma de decisiones de las
instituciones de educación superior, desde su posicionamiento y planeación
estratégica hasta la asignación de fondos y la política de admisiones (Hazelkorn, 2009; Ganga Contreras, Suárez-Amaya,
Valderrama-Hidalgo & Salazar-Botello, 2021).
También es factible
indicar, que existen entidades educativas que buscan mitigar los aspectos negativos
y maximizar las ventajas de los rankings (Locke, 2011), y ajustan sus propios
datos institucionales para alinearse con la metodología de clasificación. Las
universidades se comparan con aquellas ubicadas en su nicho respectivo dentro
del mercado académico, y las que ocupan las posiciones más altas despliegan
estrategias para conservar esta posición privilegiada.
Los rankings también se
emplean en el establecimiento de asociaciones con otras universidades, lo que
les permite desarrollar aspectos estratégicos en la dimensión internacional,
como la movilidad y la creación de convenios internacionales de colaboración (Marginson y Van der Wende, 2007b). Esto lleva a sostener que en muchas
universidades los rankings tienen más influencia en el proceso de internacionalización
de la institución que en las actividades que se desarrollan en el propio país.
En definitiva, se ha
observado que muchos líderes y altos directivos de instituciones de educación
superior en todo el mundo, han establecido mecanismos internos para supervisar
su ubicación y su propio desempeño y han tomado medidas estratégicas, de
gestión o académicas, en respuesta a los rankings (Teichler,
2011).
Orientaciones finales. Dada la enorme importancia
que han adquirido los rankings de universidades, y sin desmedro de todo lo
desarrollado previamente, en el año 2006 se publican los denominados
“Principios de Berlín sobre la Clasificación de las Instituciones de Educación
Superior”, los que se han transformados en excelentes orientaciones para la calidad
y buenas prácticas de los rankings; por lo mismo, se ha considerado útil darlos
a conocer esquemáticamente en la figura N°2.
Figura 2: Principios de Berlín sobre
la Clasificación de las Instituciones de Educación Superior

Fuente: Elaboración propia, basada
en Institute for Higher Education Policy (IHEP) (2006).
CONCLUSIONES
Como ha quedado demostrado,
los rankings universitarios han experimentado un aumento en la importancia que
se les da en la toma de decisiones para estudiantes, académicos, políticos y el
público en general. Sin embargo, su uso y fiabilidad han sido objeto de un
amplio debate y críticas. Por un lado, algunos argumentan que los rankings de
universidades se basan en indicadores superficiales y que no reflejan la
complejidad y la diversidad de las universidades, otros, en tanto, señalan que
los rankings de universidades se enfocan demasiado en la cantidad de
publicaciones de investigación, lo que puede fomentar una cultura de la
publicación a expensas de la calidad y la relevancia de la investigación. Otra
explicación apunta a que los rankings pueden llevar a una competencia no
saludable entre las instituciones, quienes pueden perder su enfoque en la
calidad de la educación y la investigación en favor de una estrategia de
marketing y relaciones públicas diseñada para mejorar su clasificación en los
rankings.
La investigación efectuada,
pudo recoger que, en términos metodológicos las críticas se centran en la
noción de calidad, la validez, fiabilidad de los métodos y datos empleados y la
falta de transparencia de la metodología utilizada para su elaboración. En
cuanto a los efectos negativos que generan, se destaca que fomentan
desigualdades entre universidades, desvío de la misión institucional y la
imposición de una mirada de la educación y la ciencia que no necesariamente
representa la realidad de cada institución.
A pesar de estas críticas,
los rankings de universidades continúan siendo una herramienta importante del accountability en la educación superior. Los rankings de
universidades pueden motivar a las universidades a mejorar su desempeño en
áreas clave, y pueden servir como un estímulo para la innovación y la
excelencia.
Otro hallazgo relevante
encontrado a partir de la revisión de la literatura existente dice relación con
la identificación de los principales usos, que incluye: el apoyo en la toma de
decisiones para (futuros) estudiantes, su utilización como instrumento de
política pública, el establecimiento de políticas institucionales, como el benchmarking
(gestión por comparación) y la firma de convenios internacionales. En todo
caso, es importante tener en cuenta que estos usos también pueden tener
limitaciones y no deben ser los únicos criterios para considerar en la elección
de una universidad o en la definición de políticas públicas.
En cuanto a los desafíos
que tienen para el futuro, se destaca la necesidad de mejorar cuestiones
metodológicas para así abordar las críticas relacionadas, ampliando, en un
futuro –quizás- a indicadores más diversos que sólo de investigación. Además,
es importante tener en cuenta que los rankings no pueden ser el único factor en
la toma de decisiones, ya que cada institución tiene su propia misión y
objetivos.
Otro factor para tener en
cuenta dice relación con la diversidad de contextos y realidades heterogéneas
en diferentes regiones del mundo; por lo tanto, es necesario seguir trabajando
en su mejora, pero sin perder de vista su utilidad y limitaciones.
Por lo tanto, es evidente
que las clasificaciones universitarias no pueden ser consideradas nefastas perse o inservibles; pero tampoco son la panacea, cuando se
trata de entender y comprender la calidad de nuestras casas de estudios y/o sus
respectivos desempeños. Como los rankings llegaron para quedarse, el imperativo
de los investigadores es continuar con este tópico, como una relevante línea
que alimente futuras indagaciones.
Agradecimientos
Los
autores agradecen el apoyo del proyecto Fondecyt
Regular 1231766, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de
Chile.
REFERENCIAS
Albornoz, M. y Osorio, L. A. (2017). Uso público de la
información: el caso de los rankings de universidades. Revista Iberoamericana
De Ciencia, Tecnología Y Sociedad - CTS, 12(34). Retrieved
from
http://ojs.revistacts.net/index.php/CTS/article/view/2
Altbach,
P. (2006). The dilemmas of ranking. International higher education, (42), 2-3.
Amsler, S. S. (2014).
University ranking: A dialogue on turning towards alternatives. Ethics in Science and Environmental Politics, 13(2),
155–166. https://doi.org/10.3354/esep00136
Anchundia-Carrasco, A. R. y Santos-Jiménez, O. C.
(2020). La acreditación de carreras universitarias y su relación e impacto en
la calidad de enseñanza del docente en el Ecuador. Journal of
the Academy, (3), 108-118. https://doi.org/10.47058/joa3.10
ARWU (2023). ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities –
Methodology. Disponible en:
https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2022
Barsky, O. (2014):
La evaluación de la calidad académica en debate: los rankings internacionales
de las universidades y el rol de las revistas científicas, Buenos Aires, Ed.
Teseo, Universidad Abierta Interamericana.
Brankovic, J., Ringel, L., & Werron, T.
(2018). How rankings produce competition: The case of global
university rankings. Zeitschrift Fur Soziologie, 47(4). https://doi.org/10.1515/zfsoz-2018-0118
Brunner, J. J.,
Ganga-Contreras, F., Vargas, J. R. L., y Rodríguez-Ponce, E. (2019). Idea
moderna de universidad: de la torre de marfil al capitalismo académico.
Educación XX1, 22(2), 119-140. https://doi.org/10.5944/educXX1.22480
Bueno, J. A. G. y Barrios, G. E. R. (2016). El
concepto de excelencia universitaria medido a través de los rankings
internacionales. Revista Internacional de Aprendizaje en la Educación Superior,
3(1), 43-60. https://doi.org/10.37467/gka-revedusup.v3.499
CHE University Ranking (2023).
Disponible en internet: https://www.che.de/en/
Clark, B. (1991). El sistema de educación superior. Una
visión comparativa de la organización académica. Nueva
imagen/Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Clarke, M. (2007). The Impact
of Higher Education Rankings on Student Access, Choice
and Opportunity. In IHEP (ed.): College and University Ranking Systems: Global
Perspectives and American Challenges, Washington DC, Institute for Higher
Education Policy, pp. 35–47.
Cattaneo, M., Horta, H., Malighetti, P., Meoli, M., & Paleari,
S. (2019). Universities’ attractiveness to students: The Darwinism effect.
Higher Education Quarterly, 73(1). https://doi.org/10.1111/hequ.12187
Colado, E. I. (2003). Capitalismo
académico y globalización: la universidad reinventada. Educação & Sociedade, 24(84), 1059–1067.
https://doi.org/10.1590/S0101-73302003000300017
Chirikov,
I. (2022). Does conflict of interest distort global university rankings? Higher
Education. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00942-5
Daraio,
C., Bonaccorsi, A., & Simar, L. (2015). Rankings and university
performance: A conditional multidimensional approach. European Journal of
Operational Research, 244(3), 918–930. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.02.005
Dill, D. D. y Soo, M. (2005). Academic quality, league
tables, and public policy: A cross-national analysis of university ranking
systems. Higher Education, 49(4), 495–533.
https://doi.org/10.1007/s10734-004-1746-8
Drucker, P. F. (1993). The
rise of the knowledge society. The Wilson Quarterly (1976-), 17(2), 52–71.
https://www.jstor.org/stable/40258682
Espeland, W. N., &
Stevens, M. L. (1998). Commensuration as a social Process. Annual Review of
Sociology, 24, 313–343. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.313
Espeland, W. N., & Sauder,
M. (2007). Rankings and reactivity. How public measures recreate social worlds.
American Journal of Sociology, 113(1), 1–40. https://doi.org/10.1086/517897
Federkeil, G., Van Vught, F. A. y Westerheijden, D.
F. (2012). An evaluation and critique of current rankings. Multidimensional
ranking: The design and development of U-Multirank,
39-70.
Fernández, A. R. V., Córdova,
N. R., y Gonzáles, M. Á. V. (2020). Cómo no hacer un ranking de universidades. El caso
peruano. Educa UMCH, (16), 8.
Ganga-Contreras, F., Sáez San Martín, W.,
Rodríguez-Ponce, E., Calderón, A.-I., & Wandercil,
M. (2018). Universidades Públicas de Chile y su Desempeño en los Rankings
Académicos Nacionales. Fronteiras:
Journal of Social, Technological and Environmental Science, 7(3), 316-341.
https://doi.org/https://doi.org/10.21664/2238-8869.2018v7i3.p316-341
Ganga-Contreras, F., & Rodríguez-Ponce, E. (2018).
Los rankings de las instituciones de educación superior: Perspectivas y
riesgos. In Interciencia (Vol. 43,
Issue 9, p. 601).
https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2018/09/601-editorial-es-43-09.pdf
Ganga-Contreras, F., Calderón, A., Sáez, W., & Wandercil, M. (2021). Evolución de las universidades
chilenas en los rankings académicos nacionales. Revista Venezolana de Gerencia,
26(96). https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.96.9
Ganga Contreras, F., Suárez-Amaya, W.,
Valderrama-Hidalgo, C., & Salazar-Botello, C. (2022). Rankings
universitarios e influencia en el desempeño: Comparando perspectivas en Chile y
Venezuela. Retos, 12(24). https://doi.org/10.17163/ret.n24.2022.01
García de Fanelli, A. &
Pita-Carranza, M. (2018). Los rankings y sus usos en la gobernanza
universitaria. Revista Iberoamericana De Ciencia, Tecnología Y Sociedad - CTS,
13(37). Retrieved from
http://ojs.revistacts.net/index.php/CTS/article/view/52
Gay, L. (1996). Educational
Research Neu Jersey. Estados Unidos: Prentice Hall Inc.
Hallonsten, O.
(2021). Stop evaluating science: A historical-sociological
argument. Social Science Information, 60(1), 7–26.
https://doi.org/10.1177/2F0539018421992204
Hamann, J. (2016). The visible
hand of research performance assessment. Higher Education, 72(6), 761–779.
https://doi.org/10.1007/s10734-015-9974-7
Hamann, J., & Ringel, L.
(2023). The discursive resilience of university rankings. Higher Education,
1-19. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00990-x
Hazelkorn,
E. (2009). Rankings and the Battle for World Class Excellence. Institutional
Strategies and Policy Choices. Higher Education Management and Policy, 21(1),
pp. 1-22.
Hazelkorn,
E. (2011). Rankings and the reshaping of higher education: The battle for world
class excellence. Palgrave Macmillan.
Hazelkorn,
E. (2012). Global University Rankings: the New Olympic
Sport? The Chronicle of Higher Education. Disponible en:
http://chronicle.com/blogs/worldwise/global-university-rankings-the-new-olympic-sport/30602
Hazelkorn,
E. (2015). Rankings and the Reshaping of Higher Education. TheBattle
for World-Class Excellence, Nueva York, Palgrave MacMillan.
Hazelkorn, E., Loukkola, T. y Zhang, T. (2014). Rankings in
Institutional Strategies and Processes: Impact or Illusion?.
European University Association. Avenue de l’Yser,
24, 1040 Brussels, Belgium.
HECP (2017). Higher Education
Commission Pakistan - Universities Ranking. Disponible en:
http://www.hec.gov.pk/english/universities/pages/rank.aspx.
HERB (2014). Higher Education
in Russia and Beyond - Making way to globaluniversity
rankings: Russian Master Plan. Disponible en:
https://www.hse.ru/data/2014/05/16/1321296879/HERB_01_Spring.pdf.
Institute for Higher Education
Policy (IHEP) (2006). Berlin Principles on Ranking of Higher Education
Institutions. Disponible en:
https://www.ihep.org/publication/berlin-principles-on-ranking-of-higher-education-institutions/
IREG (2015). Observatory on Academic Ranking and Excellence - Pautas para grupos de interés de rankings
académicos. Disponible en:
http://iregobservatory.org/en/pdfy/IREG-Guidelines_Spanish.pdf
Ischinger
B. (2006). Higher education for a changing world, OECD Observer.
Leiber, T. (2017). University
governance and rankings. The ambivalent role of rankings for autonomy, accountability and competition. Beiträge
zur Hochschulforschung,
39(3–4), 30–51.
Liu, N. C. (2013). The
Academic Ranking of World Universities and its future direction. In P. T. M. Marope, P. J. Wells y E. Hazelkorn
(eds): Rankings and Accountability in Higher Education. Uses and Misuses, París, UNESCO, pp. 23-40.
Lloyd, M. (2012). La mea culpa de los rankeadores. Campus Milenio, n°
470. Disponible en: https://works.bepress.com/marion_lloyd/10/
Locke, W. (2011). The
institutionalization of rankings: managing status anxiety in an increasingly
marketized environment. In J. C. Shin, R. K. Toutkoushian
y U. Teichler (eds): University Rankings.Theoretical
Basis, Methodology and Impacts on Global Higher Education, Dordrecht, Springer,
pp. 201–228.
Marginson,
S., & Rhoades, G. (2002). Beyond national states, markets, and systems of
higher education: A glonacal agency heuristic. Higher
Education, 43(3). https://doi.org/10.1023/A:1014699605875
Marginson,
S. y Van der Wende, M. (2007a). Globalisation and
higher education. Education working paper. OECD.
https://dx.doi.org/10.1787/173831738240
Marginson,
S. y Van der Wende, M. (2007b). To rank or to be ranked: The impact of global
rankings in higher education. Journal of studies in international education,
11(3-4), 306-329. https://doi.org/10.1177/1028315307303544
Montané-López,
A., Beltrán-Llavador, J. y Teodoro, A. (2017). La medida
de la calidad educativa: acerca de los rankings universitarios. Revista de la
Asociación de Sociología de la Educación (RASE), 10(2), p. 283-300.
Ordorika, I. y
Rodríguez, R. (2010). El ranking Times en el mercado del prestigio
universitario. Perfiles
educativos, 32(129), 8-29.
Ordorika, I. y Lloyd, M.
(2015). International rankings and the contest for university hegemony, Journal
of Education Policy, 30(3), pp. 385-405.
https://doi.org/10.1080/02680939.2014.979247
Pérez-Esparrells, C. y
Gómez-Sancho, J. (2010). Los rankings internacionales de las instituciones de
educación superior y las clasificaciones universitarias en España: visión
panorámica y prospectiva de futuro. Documento de trabajo Nº
559/2010, Fundación de las Cajas de Ahorros, Madrid.
QS (2023). Metodología.
QS World University Rankings methodology: Using rankings to start your
university search. Disponible en:
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
Ramakrishna, S. (2013). World
University Rankings and the Consequent Reactions of Emerging Nations. In
Building World-Class Universities: Different Approaches to a Shared Goal,
edited by Q. Wang, Y. Cheng, and N. C. Liu, 117–128. Rotterdam: Sense
Publishers.
Ringel, L., Hamann, J., &
Brankovic, J. (2021). Unfreiwillige Komplizenschaft Wie wissenschaftliche
Kritik zur Beharrungskraft
von Hochschulrankings beiträgt.
Leviathan, 49(special issue 38), 386–407.
https://doi.org/10.5771/9783748911418-386
Riquelme-Silva, G., López-Toro, A. y Ciruela-Lorenzo,
A. M. (2018). Propuesta de un Modelo Integral de Accountability
para la Educación Superior en Chile. Ciencia
& trabajo, 20(62), 107-115.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492018000200107
Shore, C., & Wright, S.
(2015). Audit culture revisited: Rankings, ratings, and the reassembling of
society. Current Anthropology, 56(3), 421–444. https://doi.org/10.1086/681534
Smolentseva,
A. (2023). The contributions of higher education to society: a conceptual
approach. Studies in Higher Education, 48(1), 232-247.
Suárez-Amaya, W., Ganga-Contreras, F., Fuentes, E. B.,
Burgos, M. P., & Villegas-Villegas, F. (2021). Perspectiva de los académicos
venezolanos respecto de los rankings universitarios. Interciencia,
46(2), 72-78.
Surappa,
M. K. (2016). World university rankings and subject ranking
in engineering and technology (2015–2016): A case for greater transparency.
Current Science, 111(3), 461–464.
Teichler,
U. (2011). Social Contexts and Systemic Consequence of University Rankings: A
Meta-Analysis of the Ranking Literature. In J. C. Shin, R. K. Toutkoushian y U. Teichler
(eds.): University Rankings.Theoretical Basis,
Methodology and Impacts on Global Higher Education, Dordrecht, Springer, pp.
55-72.
THE (2023). World University
Rankings 2023: methodology. Disponible en:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2023-methodology
Usher, A. y Savino, M. (2006).
Estudio
global de los rankings universitarios. Calidad en la Educación, (25), 33-53.
https://doi.org/10.31619/caledu.n25.252
van Houtum, H., & van
Uden, A. (2022). The autoimmunity of the modern university: How its
managerialism is selfharming what it claims to
protect. Organization, 29(1), 197–208.
https://doi.org/10.1177/1350508420975347
Zapata, G. y Fleet, N. (2009) Mercado, Accountability e Información Pública en Educación Superior. Ponencia presentada en el Primer Congreso Chileno de Investigación en Educación Superior, 20 de octubre de 2009. 20 pp.